Para convencerlos, releí su detención. Es un pasaje poco glorioso para la Iglesia de Jerusalén que este capítulo 21 de las Actas (versículos 17 a 40), así como el capítulo siguiente. Es necesario atreverse a decirlo; ¡aunque se pueda siempre justificar el mal por un recurso a una permisión divina y, mientras se sea, asegurar a los escrupulosos que salio de él un mayor bien (aire conocido)!
Resumamos los hechos.
San Pablo llega a Jerusalén de su tercera gira apostólica. Digamos de paso, que acaba de resucitar un muerto en Troas (20, 12). Trae a los cristianos desamparados de la ciudad santa, una cantidad considerable de dinero, colectada desde años, a raíz de las resoluciones pastorales del “concilio” de Jerusalén en 49. Se tendría que haberlo acogerlo como héroe y como benefactor insigne…
Es el caso, al principio. Los “hermanos” lo reciben con mucho gusto (17). Al día siguiente, como el exactamente, se presenta ante el obispo del lugar, el celebre Santiago, primo del Señor. Este último reunió todos sus sacerdotes, los ancianos. Pablo cuenta sus campañas apostólicas y la conversión masiva de los gentiles (19). Todos glorifican a Dios y se puede legítimamente imaginar aplausos, que Pablo merecía ampliamente. Hasta allí, todo va bien.
Pero comienzan a decirle que los judíos también, convertidos por miríadas (¿ah sí?) son todos defensores de la Ley. Muy sensibles con respecto a Pablo, el Apóstol de los gentiles y elegido por Dios para eso. (20). Ahora bien, prosiguen, saben que tu, tu enseñas a abandonar a Moisés, a no hacerse circuncidar y abandonar las costumbres. Los hechos son verdaderos pero el reproche perfectamente ilegítimo: el concilio de Jerusalén no pidió la circuncisión, aún menos ser “zélateur” (defensor) de Moisés. Sólo guardó, en una libertad general respecto a la Ley, las cuatro prohibiciones: las de los idolothytes, las de la sangre, las carnes estofadas y la fornicación (porneia).
Es necesario entender estas prescripciones para comprender la actitud en primer lugar de Santiago y luego la de Pablo. Eran las ordenanzas impuestas por los judíos a los “justos entre las naciones” es decir, a esos paganos que reconocían al Dios de Israel como verdadero y único. Tenían su lugar a parte del de los israelíes en el templo y participaban también en las instrucciones en las sinagogas de la diáspora. No se les exigía que practicaran la ley de Moisés, impuesta sólo a los judíos. Pero debían abstenerse comer las carnes de los carniceros anteriormente ofrecidas a los ídolos (riesgo de participar en su antigua idolatría), de la sangre (y en consecuencia carnes no sangradas en primer lugar y por lo tanto estucadas) porque los judíos consideraban la sangre como la sede del alma, o la propia alma y por ahí la comunicación del soplo divino de la vida y, para terminar, de abandonar cualquier fornicación, ritualmente asociada al culto de los ídolos (todos estos cultos se terminaban en lo que llamamos hoy “partouzes”, testimonio evidente de la firma del diablo). Estas cuatro prohibiciones eran particularmente juiciosas para estos “israelitas” del exterior, en particular la prohibición de toda fornicación, verdadera característica de un pagano. Una muy buena barrera contra todo retorno a los ídolos, por el respeto impuesto de la vida como un don del Dios único.
La idea de Santiago de Jerusalén fue imponer estas normas a los cristianos convertidos del paganismo, de la gentilidad. En el fondo, considera que un cristiano no judío es a los judeocristianos lo que los justos entre las naciones eran a los verdaderos israelitas. El logró imponer esta práctica como oficial puesto que figura en las actas del concilio de Jerusalén (Ac. 15, 29). Se percibe el deslizamiento de terreno que corría el riesgo de operarse en la Iglesia del Cristo si, de simple pastoral inmediata, llegara a convertirse en un fundamento dogmático. Habría habido a largo plazo cristianos a dos velocidades, de dos especies diferentes. Que haya sido necesario al principio de la Iglesia, y en poblaciones cristianas esencialmente judías, tomar medidas pastorales para no escandalizar a nadie y convertir mejor a Cristo: concedo. Pero que se erijan estas directivas como obligación para poblaciones extranjeras al judaísmo, era pastoralmente nulo y dogmáticamente catastrófico. Era colocar a Moisés sobre el Cristo.
San Pablo podía liberarse así fácilmente de la autoridad del concilio de Jerusalén, ¿lo hizo en efecto? Sí, y por varias razones, cada una suficiente. El decreto de Jerusalén no es universal puesto que va dirigido a las iglesias de Antioquía, Siria y Cilicia (Ac. 15, 23). Porque también la epístola a los Gálatas (2, 2) hace mención de una reunión particular de los apóstoles, antes de los debates públicos del concilio, al término de la cual y en un caluroso apretón de manos, las “columnas” de la Iglesia no impusieron a San Pablo estas condiciones y le pidieron simplemente tener que acordarse de los pobres de Jerusalén. Lo que explica la verdadera obsesión del Apóstol, durante toda su vida, de ayudar a las necesidades de la Iglesia-madre. (¡Será bien mal recompensado!) En fin, porque este concilio es puramente pastoral, lo que el acuerdo de San Pablo con Pedro, Santiago y Juan prueba evidentemente, y que el Apóstol comprende por instinto que una medida beneficiosa en Jerusalén o en Antioquía puede llegar a ser nociva y peligrosa en Corinto o en Efeso. Peor, se arriesgan inmediatamente los más graves abusos (circuncisión, Sabats y otros) y que este deslizamiento pastoral se convierta entonces en una verdadera herejía letal para el Cristianismo.
San Pablo no respetará pues estas murallas pastorales, como da prueba la 1ª a los corintios por lo que se refiere a los idolothytes (idolatras). El Apóstol hace de esto una cuestión de conciencia personal, (no escandalizar el ambiente) lo que es totalmente en materia pastoral. En cambio, agitar esas cuestiones como una necesidad para ser cristiano, para salvarse, constituye, no solamente una falta pastoral, sino una verdadera herejía sobre la verdadera naturaleza de la salvación aportada por el Señor. “Pasar a otro Evangelio”, simplemente. La alegría del presbyterium jérosolomitain que debe constatarse que todos los judíos convertidos son adeptos de Moisés es simplemente malsana. Que se trate efectivamente de un grave reproche hacia Pablo no hace la sombra de una duda, como da prueba la continuación (25): ellos le citan las cuatro condiciones del concilio que él no observa. No duda posible: 2000 años antes del Benedicto XVI, San Pablo se permite una hermenéutica del concilio y se ocupa de una recepción auténtica. ¿Qué hacer por lo tanto? La historia es un eterno recomienzo. Sea lo que sea, eso va a costar a nuestro héroe cuatro años de reclusión. Tendría incluso que haber dejado allí su piel, como vamos a ver…
 Ellos, sin vergüenza, también proponen a San Pablo, ante la rabia de los judíos (no cristianos) de la ciudad, atizada, como se presume, por el sanedrín y su Sumo Sacerdote Ananias, prestarse a una verdadera mascarada. Para evitar el odio homicida de los judíos, en cuanto se enteren de la llegada de Pablo a la ciudad, deberá éste persuadirlos patrocinando ostensiblemente a cuatro “naziréens”. ¿Qué es esto dirán ustedes? Ustedes se acuerdan de Sansón, a pesar de todo, el león, su mandíbula de asno, su largo cabello, los filisteos y Dalila… Ustedes están ahí. Se trata para San Pablo de pasearse durante siete días en el Templo con sus ahijados, hirsutos y sucios, realizar las purificaciones legales, pagar su ofrenda al tesoro para liberarse de esos votos de treinta días (veamos bien, es muy natural). La estratagema incluso no ha durado ocho días (Ac. 21, 27 y siguientes). El odio de los judíos es tal (calumnia al apoyo, como esta pseudo introducción en el templo de un tal Trófimo de Efeso) que, excepto intervención del tribuno, de los centuriones y de la tropa, San Pablo sería linchado como San Esteban e igualmente rápido. Imagínese este odio: “¡Elimina a este hombre, no merece vivir!” Las actas indican dos tentativas (falladas) de asesinato entre Jerusalén y Cesarea… es el ejército romano el que salvó a Pablo de los sicarios judíos.
Ellos, sin vergüenza, también proponen a San Pablo, ante la rabia de los judíos (no cristianos) de la ciudad, atizada, como se presume, por el sanedrín y su Sumo Sacerdote Ananias, prestarse a una verdadera mascarada. Para evitar el odio homicida de los judíos, en cuanto se enteren de la llegada de Pablo a la ciudad, deberá éste persuadirlos patrocinando ostensiblemente a cuatro “naziréens”. ¿Qué es esto dirán ustedes? Ustedes se acuerdan de Sansón, a pesar de todo, el león, su mandíbula de asno, su largo cabello, los filisteos y Dalila… Ustedes están ahí. Se trata para San Pablo de pasearse durante siete días en el Templo con sus ahijados, hirsutos y sucios, realizar las purificaciones legales, pagar su ofrenda al tesoro para liberarse de esos votos de treinta días (veamos bien, es muy natural). La estratagema incluso no ha durado ocho días (Ac. 21, 27 y siguientes). El odio de los judíos es tal (calumnia al apoyo, como esta pseudo introducción en el templo de un tal Trófimo de Efeso) que, excepto intervención del tribuno, de los centuriones y de la tropa, San Pablo sería linchado como San Esteban e igualmente rápido. Imagínese este odio: “¡Elimina a este hombre, no merece vivir!” Las actas indican dos tentativas (falladas) de asesinato entre Jerusalén y Cesarea… es el ejército romano el que salvó a Pablo de los sicarios judíos.Pero los hechos están allí, porfiados. La traición de Judas permitió seguramente la salvación del mundo. Pero de allí a garantizar el odio de los judíos de Jerusalén y el judaísmo funesto de los cristianos locales, su sutil estratagema o su miedo visceral de los primeros… Es mejor dejar la palabra al héroe:
P. Philippe Laguérie IBP


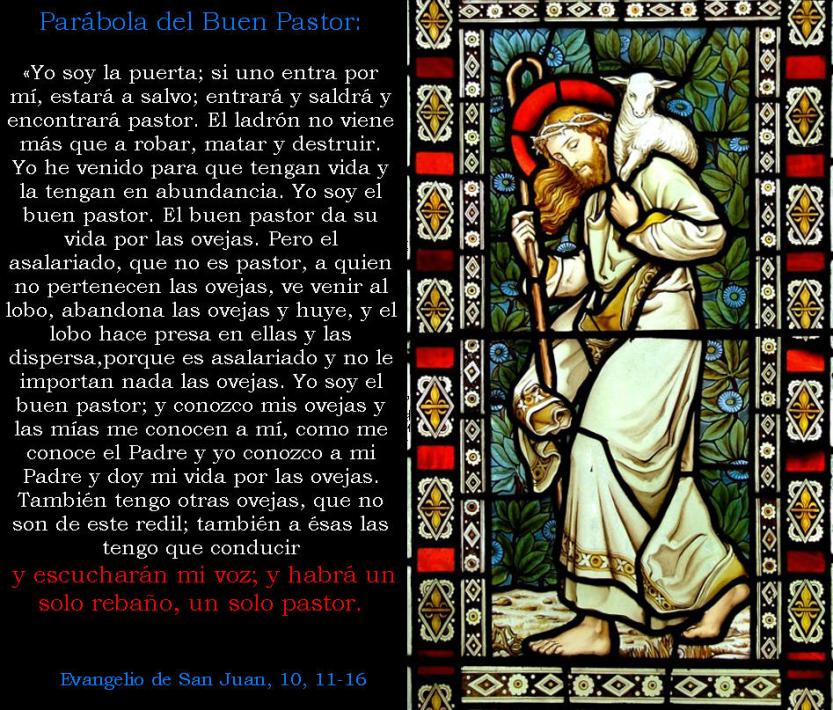











No hay comentarios:
Publicar un comentario